Por Nuria Ruiz Fdez. Julio 2025
Crítica literaria
Leer Campo de Agramante, de Caballero Bonald, es como entrar en una habitación llena de humo denso: deslumbrante al principio, desconcertante después, fascinante si decides quedarte.
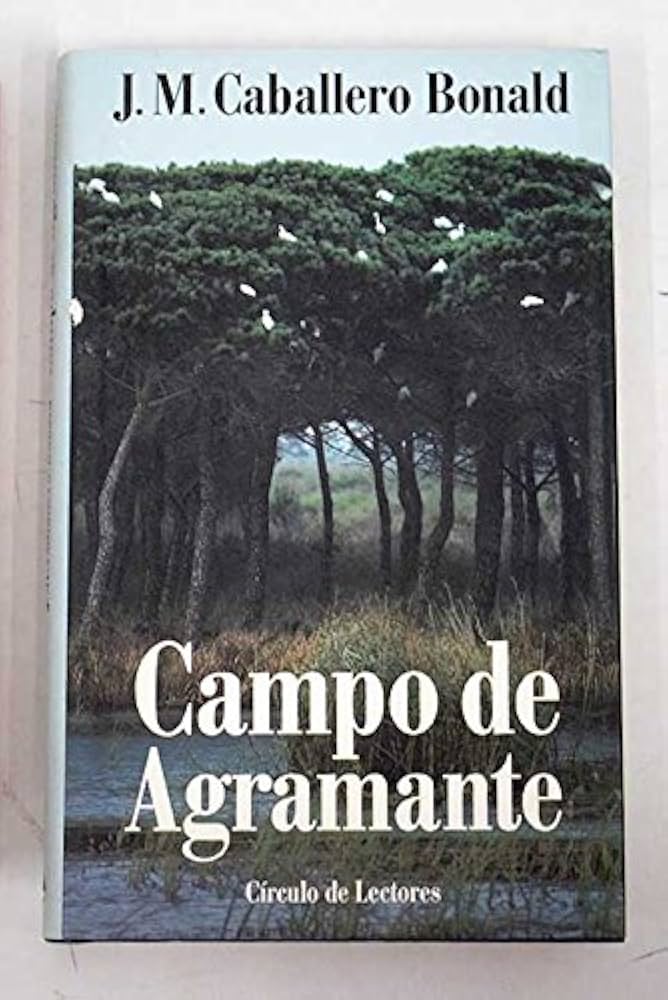
Confieso que hay páginas que no he leído. Y lo digo sin culpa. Hay libros que se degustan y otros que se resisten. Este pertenece, sin duda, a los segundos. La exuberancia del lenguaje, la profusión de metáforas, adjetivos y descripciones ralentizaba tanto mi lectura que, por momentos, perdía el hilo narrativo. Y, sin embargo, hay algo en él que me ha dejado un eco difícil de borrar.
El protagonista de esta novela, escrita en primera persona como si se tratara de un diario íntimo o de una confesión que se desliza entre lo real y lo onírico, es un hombre anodino, al menos en apariencia. Nada sobresale de él, salvo una peculiaridad: escucha ruidos antes de que ocurran. Esa anomalía lo trastoca, lo empuja a tomar decisiones sin saber muy bien por qué, y lo arrastra —como si el sonido fuera un presagio— por una ruta vital donde todo puede ocurrir. No hay en él un propósito claro, ni una épica, pero sí un desconcierto constante que contagia al lector.
El título de la obra, Campo de Agramante, es ya en sí mismo una declaración de intenciones. Se refiere a un lugar simbólico de discordia, caos y confusión. Y eso es lo que atraviesa todo el libro: una atmósfera de duda, de cosas que no se terminan de explicar, de caminos que se bifurcan sin sentido aparente. Como la vida misma cuando se observa sin filtros ni narrativas.
Pero si algo destaca en esta novela es la riqueza del lenguaje. Cada párrafo es una pequeña trinchera de belleza. El vocabulario no se anda con rodeos: exige, impone, reclama atención. Si alguien quiere ampliar su léxico, este libro es una mina de oro. Pero también advierto: se necesita paciencia. En cada línea puede haber un adjetivo preciso, bellísimo, ubicado con maestría… pero que obliga a detenerse y buscar el diccionario. No es una lectura ligera, sino un entrenamiento lector. Una suerte de gymkhana literaria.
En ese sentido, la novela cumple también un rol metaliterario: los personajes comentan libros, se citan textos, se reflexiona sobre la propia escritura. Hay un juego de espejos entre lo narrado y la forma de narrar, un gusto por el detalle artificioso que, aunque aporta densidad, puede hacer que algunos lectores se sientan ajenos al flujo de la historia. Es un libro que habla de libros.
Y, sin embargo, hay humor. No un humor estridente, sino un humor andaluz, seco, absurdo a veces, mágico otras. Humor que brota como quien respira entre tanta densidad, que provoca una sonrisa tímida en medio de la extrañeza. A veces roza lo absurdo, otras simplemente juega con lo improbable.
El entorno está descrito con una precisión apabullante: Sanlúcar, Jerez, Doñana… todo el contorno andaluz aparece desplegado en colores, olores, neblinas y formas. La naturaleza tiene aquí un protagonismo absoluto. Se la puede oler, tocar, ver. Y al mismo tiempo, los personajes apenas están esbozados. Solo pequeñas pinceladas, casi siempre marcadas por una rareza: un hombre menudo y blanquinoso, una mujer con voz de salmuera, un cojitranco, una enana o un silencio parecido al que sale de un pozo cuando se arroja una piedra… Así los dibuja Bonald, y así nos obliga a imaginarlos, a completar el retrato con nuestra propia intuición.
Una escena destaca por su singularidad: una experiencia erótica a tres, descrita en términos tan quirúrgicos que se evapora cualquier atisbo de erotismo. “Un desenfreno del que se había evacuado plenamente la obscenidad”, dice el narrador. Y así continúa, sin deseo, sin morbo, como si asistiera a una intervención sin bisturí. Nada cambia en el protagonista tras esa escena. Ni en su forma de ver la vida. Es, simplemente, otra cosa extraña que le ocurre.
El final no es espectacular. No es de esos que uno recuerda por su giro inesperado o su catarsis. Más bien te deja un sabor agridulce, una sensación de que nada ha cambiado y, sin embargo, todo ha sido importante. Como la música que se desvanece sin aplausos, pero deja un eco.
Leer Campo de Agramante es una experiencia. Exige entrega, te deja exhausto, pero devuelve estilo. Hay que leerlo con tiempo, con café, con diccionario cerca y sin miedo a perderse. Porque perderse aquí es parte del viaje. Caballero Bonald, uno de los grandes nombres de la literatura gaditana y española, despliega en esta novela toda su sabiduría narrativa, todo su dominio de la lengua, todo su amor por la palabra precisa.
Lo recomiendo. No por la trama, que se diluye como la niebla entre los álamos. Ni por el protagonista, que resulta esquivo. Si no por la posibilidad de aprender a escribir leyendo, de contemplar cómo se puede narrar con elegancia sin perder la raíz. Porque cuando alguien escribe así, no hace falta entenderlo todo. Basta con dejarse llevar por la música del lenguaje. Y Caballero Bonald, en eso, era un maestro.

